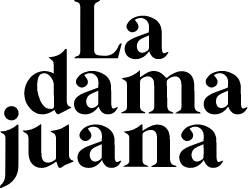Texto: extracto de “Libro Antiguo, vida y obra de Víctor Lecaros”, de Laura Cabrera Barraza y Lily Jiménez Osorio | Fotografías: Marcela Carrasco
Este libro es el fruto de un proyecto ambicioso y de largo aliento que se ha venido gestando desde hace ocho años. Comenzó desde un recuerdo, desde la vivencia de las ruedas de cantores en la propia casa, allí, donde se encontraban todos los exponentes de la zona para conmemorar a la Virgen o a los Santos. Luego siguió como un tropiezo, una travesura, una historia perdida, y así fue como conocimos un día a un cantor que, se rumoreaba, hacía sus propios versos. Descubrimos que no sólo cantaba versos en las celebraciones, sino que también los creaba, y éstos envolvían su vida completa.

El proyecto siguió creciendo con los años: una entrevista un día, una grabación otro día, una postulación, hasta que un día conseguimos los recursos para producir este libro. La motivación que subyacía al proceso y que nos movía a seguir buscando posibilidades estaba en el profundo convencimiento de estar frente a algo excepcional, frente a un caso irrepetible y escaso, que además peligraba. Y es que los Versos de don Víctor Lecaros, don Vito, no habían sido compilados sistemáticamente antes, y a su avanzada edad podrían desvanecerse ante la falta de registro. Este libro, entonces, es el primer paso para crear esos registros y abrir la posibilidad a otros creadores de la zona para que conozcan esta producción y puedan nutrirse en estas páginas.

La excepcionalidad de este poeta es la confirmación de la regla: la poesía popular, como veremos más adelante, es una creación que nace en el habla cotidiana, en la oralidad, y abarca todas las esferas de la vida, desde las creencias religiosas, hasta las bromas y chistes contados en la mesa, pasando por historias tradicionales y sucesos locales. Es una poesía que crea historias y que asienta otras, y por ello, las creaciones de don Vito nos hablan no sólo de su vida, sino de la vida de todo un pueblo; sus pesares y alegrías, sus rumores y sus verdades. En este libro, por lo tanto, se da cuenta no sólo de la vida privada de un grupo familiar, sino de una forma de vida tradicional que se extiende por toda la zona central de nuestro país, de experiencias que son comunes a una generación completa que vive enfrentándose a la modernización en las zonas rurales. Algunas historias recopiladas en este volumen pueden parecer anecdóticas (como cuando don Vito escuchó por primera vez un avión, o cuando conoció los automóviles), no obstante, reflejan en vivos colores una forma de vida muchas veces silenciada y omitida en los relatos historiográficos. La historia particular de este poeta es también la historia de otros campesinos y otros poetas que construyen y crean desde sus localidades. Y no sólo reflejan una experiencia común, son también parte de una memoria colectiva que se construye día a día, y que encuentra en el Canto a lo Poeta sus cimientos y fundamentos.

Cuando hablamos del Canto a lo Poeta no podemos soslayar la importancia que ha adquirido en los últimos años. A lo largo de todo el siglo XX son variadas las instancias que buscarán reconocer y valorar esta tradición como una forma igualmente válida de creación literaria, en comparación con la poesía escrita. Además, se ha consolidado como una de las tradiciones de valor patrimonial más representativas de la Zona Central de Chile en general, y de la Región de O’Higgins en particular. Por ello nos parece curioso que aún existan investigadores que sostienen que esta tradición está de alguna forma extinguiéndose, por el contrario, nosotras sostenemos y creemos con vehemencia que el Canto a lo Poeta es una expresión de gran vigencia y actualidad, y que ha cobrado una nueva vitalidad a través de las asociaciones y agrupaciones que reúnen y organizan a los cantores a lo largo del territorio.
La poesía cantada es un patrimonio vivo, y esta investigación no buscó rescatar tradiciones que peligran desaparecer, sino que se concentró en lo urgente de este patrimonio: ante la eminente desaparición de algunos poetas, sus creaciones podrían perderse con ellos, especialmente cuando nos referimos a creadores iletrados que no han sido publicados ni registrados previamente, como es el caso de don Vito. Por ello, más que rescatar una supuesta tradición en desuso o en retirada, buscamos registrar y poner en valor un genio creativo, su obra, y su vida en la medida en que la una no existe sin la otra. Y es también el caso de todos aquellos cuyas vidas están imbuidas en el Canto a lo Poeta, que si bien no necesariamente son cultores de esta tradición, su vida cotidiana se organiza en torno a rimas y décimas, y son reproductores de esta práctica, colaboran activamente con su trasmisión y producción. Así, por ejemplo, en una fiesta tan importante como la vigilia a la Virgen del Carmen, podemos encontrar cantores junto a un brasero y frente a una imagen que no cesan en su canto, mientras que, detrás de los cantores, toda una familia prepara uno o varios fondos de comida, pan, tortas, mate, té, para hacer posible esa reunión de los cantores con la Virgen, y reconfortar de paso a todos los asistentes. Una forma no es posible sin la otra.

A veces, el hecho de nacer dentro de un determinado espacio no nos permite ver con claridad las maravillas que allí se encuentran, o como dice el refrán: el pez no sabe que está dentro del agua. Este hecho nos ha impulsado a buscar una visibilización del Canto a lo Poeta, ya que creemos que su misma condición cotidiana ha conducido a su naturalización dentro de estándares de lo esperado o de lo normal. Sin embargo, en el caso del Canto a lo Divino, no es tan común celebrar una misa en un santuario o en un templo con esta forma particular de poesía cantada, y por otro lado, no es fácil encontrar poetas que no hayan cursado estudios literarios en la universidad y que puedan hacer gala de un ingente repertorio de versos memorizados, como es el caso de don Víctor Lecaros. En consecuencia, decidimos hacer un libro, este libro.
Nos han enseñado desde muy jóvenes a creer que el conocimiento y el verdadero saber se encuentran en los libros, que es necesario devorar con los ojos miles de páginas para ser personas cultas y respetables. Esta creencia, por ende, nos ha conducido a minusvalorar otras manifestaciones, otros saberes, que se mueven en códigos distintos al registro escrito.

No necesariamente en los márgenes de la escritura, sino que es un amplio universo que desborda la escritura, que se encuentra más allá de las páginas impresas. Y a veces no devoramos con los ojos, sino con los oídos atentos y quedos, esperando el desenlace de una historia versada. Este libro constituye ante todo un ejercicio de memoria. Un ejercicio de la mala memoria, porque se enfrenta a múltiples olvidos, sea en versos fragmentados, reiterados o perdidos, o bien en omisiones, abandonos o negligencias. Un ejercicio de esa memoria que es esquiva, que no siempre se deja ver, y que necesita de horas de compañía para asomar. Pero también es de buena memoria: ésa que se construye entre varios, en conjunto, que busca relevar eventos significativos de una comunidad y que estrecha lazos cuando celebra. Es también esa memoria viva, que está en el presente y no asentada en la nostalgia de un pasado remoto a punto de extinguirse. También es un libro de la memoria de un poeta, de su vida, de sus creaciones, pero sobre todo, de sus creencias y amores. Es esa memoria que está afincada en la experiencia del día a día y que se construye en consonancia con la historia, y con la tierra. Por ello, como hemos mencionado, sostenemos que se trata de un patrimonio vivo, de una memoria que está en permanente transformación y que depende de su comunidad para subsistir.